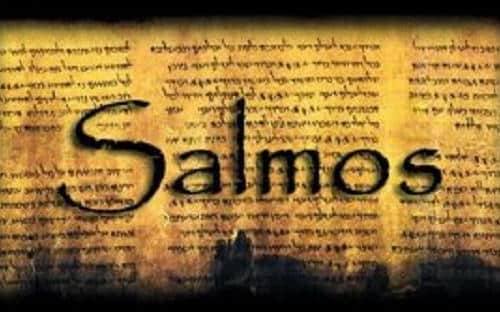|
Los Salmos |
|
* (Alef 1-8) (Bet 9-16) (Guimel 17-24) (Dalet 25-32) (He 33-40) (Vau 41-48) (Zain 49-56) (Het 57-64) (Tet 65-72) (Yod 73-80) (Caf 81-88) (Lamed 89-96) (Mem 97-104) (Nun 105-112) (Samec 113-120) (Ayin 121-128) (Pe 129-136) (Sade 137-144) (Qof 145-152) (Resch 153-160) (Sin 161-168) (Tau 169-176)
|
Se ha dicho con verdad que los Salmos
-para
el que les presta la debida atención a fin de llegar a
entenderlos-
son como un resumen de toda la Biblia: historia y
profecía, doctrina y oración. En ellos habla el Espíritu
Santo (“qui locutus est per prophetas”) por boca de
hombres, principalmente de David, y nos enseña lo que
hemos de pensar, sentir y querer con respecto a Dios, a
los hombres y a la naturaleza, y también nos enseña la
conducta que más nos conviene observar en cada
circunstancia de la vida.
A veces el divino Espíritu nos habla aquí con palabras
del Padre celestial; a veces con palabras del Hijo. En
algunos Salmos, el mismo Padre habla con su Hijo, como
nos lo revela San Pablo respecto del sublime Salmo 44
(Hebreos 1, 8; Salmo 44, 7 s.); en otros muchos, es
Jesús quien se dirige al Padre. Sorprendemos así el
arcano del Amor infinito que los une, o sea los secretos
más íntimos de la Trinidad, y vemos anunciados, mil años
antes de la Encarnación del Verbo, los misterios de
Cristo doliente (Salmos 104-106); sus pruebas Salmos
101; 117, etcétera); el grandioso destino deparado a él,
y a la Iglesia de Cristo (Salmos 64; 92-98), etc.
David es la abeja privilegiada que elabora
-o
mejor, por cuyo conducto el mismo Espíritu Santo elabora-
la miel de la oración por excelencia, e “intercede por
nosotros con gemidos inefables” (Romanos 8, 26). Todo lo
que pasa por las manos del Real Profeta, dice un santo
comentarista, se convierte en oración: afectos y
sentimientos; penas y alegrías; aventuras, caídas,
persecuciones y triunfos; recuerdos de su vida o la de
su pueblo (con el cual el Profeta suele identificarse),
y, principalmente, visiones sobre Cristo, “sus pasiones”
y “posteriores glorias” (I Pedro 1, 10-12). Profecías de
un alcance insospechado por el mismo David; detalles
asombrosos de la Pasión, revelados diez siglos antes con
la precisión de un Evangelista; esplendores del triunfo
del Mesías y su Reino; la plenitud de la Iglesia, del
Israel de Dios: todo, todo sale de su boca y de su arpa,
no ya sólo al modo de un canto de ruiseñor que brota
espontáneamente como en el caso del poeta clásico[1], sino a
manera de olas de un alma que vuelca, que “derrama su
oración”, según él mismo lo dice (Salmo 141, 3), en la
presencia paternal de su Dios.
Por eso la belleza de los Salmos es toda pura, como la
gracia de los niños, que son tanto más encantadores
cuanto menos sospechan que lo son. Este espíritu de
David es el que da el tono a sus cantos, de modo que la
belleza fluye en ellos de suyo, como una irradiación
inseparable de su perfección interior, no pudiendo
imaginarse nada más opuesto a toda preocupación
retórica, no obstante la estupenda riqueza de las
imágenes y la armonía de su lenguaje, a veces
onomatopéyico en el hebreo.
La oración del salmista es toda sobrenatural, Dios la
produce, como miel divina, en el alma de David, para que
con ella nos alimentemos (Proverbios 24, 13) y nos
endulcemos (Salmo 118, 103) todos nosotros. Por eso la
entrega el santo rey a los levitas, que él mismo ha
establecido de nuevo para el servicio del Santuario (II
Paralipómenos capítulos 22-26). Y no ya sólo como un
Benito de Nursia que funda sus monjes y los orienta
especialmente hacia el culto litúrgico: porque no es una
orden particular, es todo el clero lo que David organiza
en la elegida nación hebrea, y él mismo elabora la
oración con que había de alabar a Dios toda la Iglesia
de entonces… y hoy día la Iglesia de Cristo (cf. el
magnífico elogio de David en Eclesiástico 47,
principalmente los vv. 9.12.) ¿Y qué digo, elabora?
¿Acaso no es él mismo quien lo reza y lo canta, y hasta
lo baila en la fiesta del Arca, inundado de gozo
celestial, al punto de provocar la burla irónica de su
esposa la reina? A la cual él contesta, en un gesto mil
veces sublime: “¡Delante de Dios que me eligió… y me
mandó ser el caudillo de su pueblo Israel, bailaré yo y
me humillaré más de lo que he hecho, y seré despreciable
a los ojos míos!...” (II Reyes 6, 21 s.).
¿Qué mucho, pues, que Dios, amando a David con una
predilección que resulta excepcional aun dentro de la
Escritura, pusiese en su corazón los más grandes
efluvios de amor con que un alma puede y podrá jamás
responder al amor divino? ¿Y cómo no había de ser ésta
la oración insuperable, si es la que expresa los mismos
efectos que un día habían de brotar del Corazón de
Cristo?
Después de esta breve introducción general, pasemos a
hacer algunas observaciones de orden técnico.
Se dividen los 150 Salmos del Salterio en cinco partes o
libros: I Libro, Salmos 1-40; II Libro, 41-71; III
Libro, 72-88; IV Libro, 89-105; V Libro, 106-150.
La mayoría de los Salmos llevan un epígrafe, que se
refiere o al autor, o a las circunstancias de su
composición o a la manera de cantarlos. Estos epígrafes,
aunque no hayan formado parte del texto primitivo, son
antiquísimos; de otro modo no los pondría la versión
griega de los Setenta. Según éstos, el principal autor
del Salterio es David; siendo atribuidos al Real
Profeta, en el texto latino, 85 Salmos, 84 en el griego
y 73 en el hebreo. A más de David, se mencionan como
autores de Salmos: Moisés, Salomón, Asaf, Hemán, Etán y
los hijos de Coré. No se puede, pues, razonablemente
desestimar la tradición cristiana que llama al libro de
los Salmos ‘Salterio de David’, porque los demás autores
son tan pocos y la tradición a favor de los Salmos
davídicos es tan antigua, que con toda razón se puede
poner su nombre al frente de toda la colección. En
particular no puede negarse el origen davídico de
aquellos Salmos que se citan en los libros sagrados
expresamente con el nombre de David; así, por ejemplo,
los Salmos 2, 15, 17, 109 y otros (Decreto de la
Pontificia Comisión Bíblica del 1° de mayo de 1910.)
Huelga decir que el género literario de los Salmos es el
poético. La poesía hebrea no cuenta con rima ni con
metro en el sentido riguroso de la palabra, aunque sí
con cierto ritmo silábico; mas lo que constituye su
esencia, es el ritmo de los pensamientos, repitiéndose
el mismo pensamiento dos y hasta tres veces. Este
sistema simétrico de frases se llama ‘paralelismo de los
miembros’.
En cuanto al texto latino de los Salmos de la Vulgata (y
el Breviario), hay que observar que esto no corresponde
a la versión de San Jerónimo, sino a la traducción
prejeronimiana tomada de los Setenta, y divulgada
principalmente en las Galias, por lo cual recibió la
denominación de ‘Psalterium Gallicanum’. El doctor
Máximo sólo pudo revisar dicha versión en algunas
partes, porque estaba introducida ya en la Liturgia.
Recientemente, las investigaciones abnegadas de los
exégetas modernos (Zorell, Knabenbauer, Miller, Peters,
Wutz, Vaccari), lograron completar la obra de San
Jerónimo, reconstruyendo un texto que corresponde en lo
más posible al texto hebreo original.
El 24 de marzo de 1945 autorizó el Papa Pío XII para el
rezo del Oficio Divino una nueva versión latina hecha
por los Profesores del Instituto Bíblico de Roma a base
de los textos originales.
La presente traducción sigue los mismos principios que
la edición del Pontificio Instituto Bíblico y la
completa con una crítica del texto, fundada en las
mejores ediciones modernas. De esta manera los “pasajes
oscuros” del Salterio han dejado de existir casi todos,
y clero y laicos pueden disfrutar de las delicias que
nos brinda el genio inspirado del Rey Profeta.
[1]
Sponte sua carmen numeros veniebat ad aptos et,
quod tentabam dicere, versus erat. (Ovidio,
Elegía X.)
|