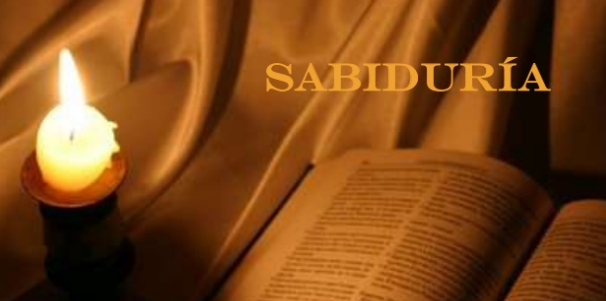
Introducción
El Libro de la Sabiduría forma juego con los libros de
los Proverbios y Eclesiastés. Trata de la Sabiduría,
pero presentándola no ya como aquel —en forma de virtud
de orden práctico que desciende al detalle de los
problemas temporales—, ni tampoco, según hace éste, como
un concepto general y anti-humanista de la vida, en sí
misma, sino como una sabiduría toda espiritual y
sobrenatural, verdadero secreto revelado amorosamente
por Dios. Más que otros libros del Antiguo Testamento,
tiene éste por objeto inculcar a los reyes y dirigentes
la noción de su cometido, su alto destino y su tremenda
responsabilidad ante Dios, y a todos la admiración y el
amor de la sabiduría, la cual aparece dotada de
personalidad y atributos divinos, como que no es sino el
Verbo eterno del Padre, que había de encarnarse por obra
del Espíritu Santo para revelarse a los hombres.
En los Salmos presenta el Profeta David al sol como una
imagen de Dios, de cuyo benéfico influjo nadie puede
esconderse (Salmo 18, 6 s.). Esto no es una mera figura
literaria sino
-como
todo en los Salmos- una enseñanza. El sol es como Dios, fuego
ardiente y abrasador (Éxodo 24, 17; Deuteronomio 4, 24;
9, 3; Isaías 10, 17; Hebreos 11, 29) o sea que arde en
sí mismo y además comunica su llama. El sol es luz y
calor a un tiempo, y nos envía sus rayos gratuitamente.
Y en el rayo solar (como vemos cuando atraviesa el
transparente vidrio de una ventana) es también
inseparable la luz del calor. Así la luz, el Verbo-Jesús
(Juan 1, 9; II Timoteo 1, 10) y la llama del amor del
Espíritu Santo (Mateo 3, 11; Hechos de los Apóstoles 2,
3) proceden ambas inseparablemente del divino Sol, del
divino Padre. El apóstol Santiago resume ambos aspectos
de Dios diciéndonos a un tiempo que Él es “el Padre de
las luces”, y que de Él procede todo el bien que
recibimos (Santiago 1, 17). Él es al mismo tiempo la
“Luz en la cual no hay tinieblas” (I Juan 1,5), y el
Padre del amor que se derrama en misericordia (Salmo
102, 13; II Corintios 1, 3; Efesios 2, 4).
Pues bien, ese rayo de sol que nos envía el Padre con su
Verbo de luz y con su Espíritu de amor, eso es la
sabiduría. De ahí que en ella sean inseparables
conocimiento y amor, así como por Cristo, Palabra del
Padre, nos fue dado el Espíritu Paráclito que vino en
lenguas de fuego.
Sapientia sapida scientia, dice San Bernardo, esto es, ciencia
sabrosa, que entraña a un tiempo el saber y el sabor.
Así es la divina maravilla de la Sabiduría. Es decir,
que probarla es adoptarla, pero también que nadie la
querrá mientras no la guste, porque, ni puede amarse lo
que no se conoce, ni tampoco se puede dejar de amar
aquello que se conoce como soberanamente amable.
Tal es el misterio del Dios Amor (“Caritas Pater”), que
nos da su Hijo (“Gratia Filius”) y que luego,
aplicándonos, como si fueran nuestros, los méritos de
ese Hijo, nos comunica la participación a su divina
Esencia (II Pedro 1, 4) mediante su Santo Espíritu
(“Communicatio Spiritus Sanctus”: cf. la antífona 1ª del
III Nocturno de la Santísima Trinidad, inspirada en II
Corintios 13, 13), engendrándonos de nuevo para esa vida
divina (Juan 1,13; 3, 5; I Pedro 1, 3), según la cual
somos y seremos hijos suyos, no sólo adoptivos (Efesios
1, 5) sino verdaderos (l Juan 3, 1), nacidos de Dios
(Juan 1, 12-13), semejantes al mismo Jesucristo: desde
ahora, en espíritu (I Juan 3, 2): y un día, también en
el cuerpo (Filipenses 3, 21), para que Él sea nuestro
Hermano mayor (Romanos 8, 29).
Tal es la sabiduría cuya descripción, que es como decir
su elogio, se hace en este libro sublime. Como fruto de
ella, podemos decir que, al hacernos sentir así la
suavidad de Dios, nos da el deseo de su amor que nos
lleva a buscarlo apasionadamente, como el que descubre
el tesoro escondido (Isaías 45, 3) y la perla preciosa
del Evangelio (Mateo 13). He aquí el gran secreto, de
incomparable trascendencia: La moral es la ciencia de lo
que debemos hacer. La sabiduría es el arte de hacerlo
sin esfuerzo y con gusto, como todo el que obra impelido
por el amor (Kempis, III, 5).
El mismo Kempis nos dice cómo este sabor de Dios, que la
sabiduría proporciona, excede a todo deleite (III, 34),
y cómo las propias Palabras de Cristo tienen un maná
escondido y exceden a las palabras de todos los santos
(I, 1, 4). ¿Podrá alguien decir luego que es una
ociosidad estudiar así estos secretos de la Biblia? Cada
uno puede hacer la experiencia, y preguntarse si,
mientras está con su mente ocupada en estas cosas,
podría dar cabida a la inclinación de pecar, ¿No basta,
entonces, para reconocer que éste es el remedio por
excelencia para nuestras almas? ¿No es el que la madre
usa por instinto, al ocupar la atención del niño con
algún objeto llamativo para desviarlo de ver lo que no
le conviene? Y así es como la Sabiduría lleva a la
humildad, pues el que esto experimenta comprende bien
que, si se libró del pecado, no fue por méritos propios,
sino por virtud de la Palabra divina que le conquistó el
corazón.
Tal es exactamente lo que enseña, desde el Salmo 1°
(versículos 1-3), el Profeta David, a quien Dios puso “a
fin de llenar de sabiduría a nuestros corazones” (Ecclo.
45, 31): El contacto asiduo con las Palabras divinas
asegura el fruto de nuestra vida. Cf. también Proverbios
4, 23; 22, 17; Ecclo. 1, 18; 30, 24; 37, 21; 39, 6; 51,
28; Jeremías 24, 7; 30, 21; Baruc 2, 31; Ezequiel 36,
26; Lucas 6, 45; Mateo 15, 19; Hebreos 13, 9.
Mas para probar la eficacia de este remedio
sobrenatural, claro está que hay que adoptarlo. Y eso es
lo que el Papa acaba de proponer a los Pastores de
almas, recordándoles, con San Jerónimo, que si el
conocimiento de Cristo es lo único que puede salvar al
mundo, ello supone el conocimiento de las Escrituras,
porque “ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”.
He aquí lo que el Sumo Pontífice Pío XII se propone al
promover con la nueva Encíclica “Divino Afflante
Spiritu” el amor a la Biblia, y su enseñanza al pueblo,
sin detenerse hasta llegar a darla y comentarla en la
prensa.
El libro de la Sabiduría fue escrito en griego y
pertenece, por lo tanto, a los Libros deuterocanónicos
de la Biblia. Fue compuesto probablemente no en
Palestina sino en Egipto, donde había muchos judíos que
ya no comprendían el hebreo, y por consiguiente usaban
los Libros Santos en lengua griega.
El texto griego señala como autor al rey Salomón; no así
la Vulgata, la cual no pone nombre de autor. La opinión
de que el Libro fuese escrito por Salomón fue abandonada
ya en los primeros siglos, y esto con toda razón. Ahora
bien, como Salomón aparece hablando en los capítulos 7,
8 y 9, nada impide que miremos esas palabras como
propias del sapientísimo rey y trasmitidas
posteriormente. (Véase introducción al Libro del
Eclesiastés).
El verdadero autor, desconocido, debió de ser un varón
piadoso que buscaba consuelo en la contemplación de los
misterios de Dios, y parece que se propuso fortalecer a
las víctimas de una persecución, para lo cual el Libro
es de una inspiración incomparable.
El tiempo de la composición no ha de fijarse antes del
año 300 a. C. Lo más probable es que se escribiera hacia
el año 200 a. C. A esta conclusión llegan los exégetas
en atención a que el libro fue compuesto en griego y que
el autor conoce ideas cuyos orígenes han de buscarse en
la escuela filosófica de Alejandría; lo cual no
significa en manera alguna que el autor sagrado pague
tributo a ellas. Antes por el contrario es éste, por su
asunto, uno de los libros más esencialmente
sobrenaturales de la Escritura, como vemos por su
altísima teología que parece un anticipo del Nuevo
Testamento.
Tratándose de un libro deuterocanónico, que no está en
la Biblia hebrea, presentamos el texto (corregido) de
nuestra edición de la Vulgata (Edit. Guadalupe).
|
